%%USERNAME%% %%ACCWORDS%% %%ONOFF%% |
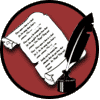 |
Alejandro quería llegar rápido a casa de su abuelo presintiendo que algo podría pasar. |
| Me sorprendió cuando Muñeca despertó a Alejandro y no a mí con sus rebuznos esa madrugada. A lo lejos ya escuchábamos a doña Matilde torteando afanosa en su casita. Todavía no amanecía. –Voy a casa de mama Tona –me susurró–. Yo salté de la cama y me puse los zapatos, no sin antes voltearlos y darles unos toquecitos contra el suelo para asegurarme de que los escorpiones no se hubiesen refugiado dentro de ellos durante la noche. Mientras él se bañaba, fui a calentar el agua para el café. Ya estaba echando unas cucharadas de café en la media cuando oí que me preguntaba –¿Estás lista? –No, pero no tardo. Cuela tú el café entonces–. Corrí entonces a ponerme unos mahones y una camiseta y a espantar las legañas con un poco de agua fría en el lavamanos. Luego de salir del camino de terracería que llegaba bordeando el río hasta el ranchito Santa Claudia donde vivíamos ese año, Alejandro aceleró mucho más de lo que acostumbraba. Yo permanecí en silencio tomando a sorbos mi café hasta que no pude más. -¿Por qué vas tan rápido? –pregunté cautelosamente–. Hubo un silencio incómodo entre nosotros. Finalmente respondió –Es que mama Tona me dijo ayer cuando pasé por su casa con Beto que mi abuelo le había pedido que lo recostara en la hamaca por última vez–. Manejamos en silencio hasta Vista Hermosa. En mi mente podía ver la perenne silueta de tata Pedro en su hamaca mientras yo desgranaba el maíz con mama Tona sentadas ambas en el corredor del tendejón. Solo ella sabía interpretar los sonidos que salían de la boca de su marido inutilizado por ese mal que llaman de Parkinson que lo había tenido postrado por una década. Después de pasar el puente de Las Cruces, doblamos a la derecha y entramos a otro camino de terracería que llevaba directo hasta el ejido. Se veían los campesinos entre la bruma trabajando en la milpa y los vendedores arreando los bueyes que tiraban de viejas carretas camino al mercado de Cintalapa. Una vez llegamos al ejido, dimos vuelta a la izquierda hasta llegar a la casa de mama Tona y nos estacionamos enfrente. Doña Elvira, la mamá de Alejandro, nos abrió la puerta. Entré a la casa y me senté en la salita sin saber qué hacer. De pronto, varias mujeres llegaron a la entrada del tendejón. Me miraron sorprendidas, con esa curiosidad con la que todos veían a una fuereña lejos de todo lugar turístico en la región. Sin hacer preguntas, entraron a la casa. Mientras una le avisaba a doña Elvira que ya estaban ahí, las otras procedieron a remover los espejos y cuadros de las paredes, a barrer el piso y a levantar el polvo de los muebles. Varios hombres trajeron un borrego recién sacrificado y procedieron a cavar un hoyo hondo en el patio de la casa en el cual lo enterraron sobre carbones encendidos envuelto entre hojas de plátano. –Ya los hombres terminaron su trabajo. –Pues que pasen a comer un poco–. Durante la tarde, la noche y la madrugada entraron y salieron de la casa de mama Tona todos y cada uno de los miembros del ejido. Las mujeres se turnaron para servir y lavar los platos de cientos de comensales. Hubo tragos, chistes dichos a media voz, carcajadas y, finalmente, ronquidos. Cuando desperté con el canto del primer gallo, las últimas personas se retiraban arrastrando sus pasos de vuelta a sus hogares para asearse. La procesión fue alegre. Cantamos hasta llegar al campo santo. Cuando llegamos al lugar designado, ya había cuatro hombres de la comunidad esperándonos para bajar el ataúd de tata Pedro a su lugar de descanso. Sin lágrimas en los ojos mama Tona le dio un tierno beso a su marido en la frente. –Hasta pronto, querido –susurró suavemente–. |